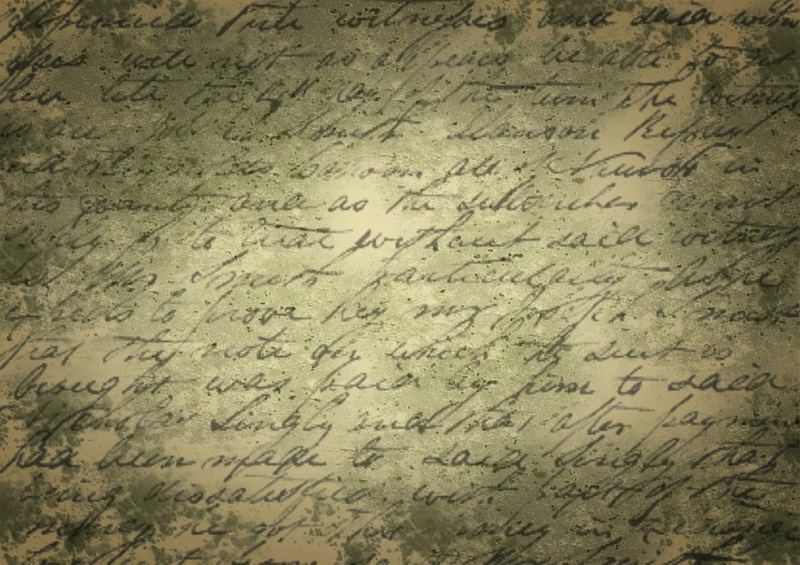Odio olvidar sacar las monedas de los bolsillos. Tras un día de curro o salida nocturna, da igual, ese momento de bajarse los pantalones y escuchar el metálico bote de las putas monedas siempre es desesperante. Me recuerda que he olvidado algo y me avisa de que voy a pasar un buen rato de rodillas.
España lleva unos años en posición genupectoral, esto es, con el culo en pompa, buscando monedas por los rincones; todavía se puede escuchar el sonido que hicieron al caer, aunque muchas no llegaron a rozar el suelo yendo a parar a bolsillos ajenos o convirtiéndose en rolex, aeropuertos y autopistas absurdas y estilos de vida preferentes.
La imaginación de un español medio no da para concebir tanta moneda junta. En 1977 la Hacienda Pública con su “somos todos”, anunciaba que el pago de impuestos era un deber y lo fuimos asumiendo para, treinta y siete años después, comprobar que muchos dirigentes se han enriquecido injustamente o han mirado para otro lado mientras se producía el descalabro. Una gran estafa gestionada desde los distintos gobiernos con igual soltura. “Estoy en política para forrarme”, “me das la mitad bajo mano”, “me he enterado por la prensa”, o aquel rumoreado «yo hago lo que veo en Palacio», parecen haber sido los verdaderos eslóganes de algunos de nuestros gobernantes.
Me dicen que no son todos, pero creo que olvidan el artículo 11 del Código Penal, ese que impone al “garante” un deber de evitar el resultado, ese artículo que, mareado por interpretaciones jurisprudenciales, piensa qué coño pinta cuando se trata de delitos de corrupción, teniendo en cuenta que el despilfarro y el latrocinio han sido un secreto a voces entre la clase dirigente y nadie ha dicho esta boca es mía, bueno sí, aquel “su problema se llama 3%” que nos dejó a todos, como los cebos de Sálvame, esto es, con el culo del revés.
En cada noticia sobre corrupción escucho el “clinclineo” de las monedas golpeando contra el suelo, cada vez que veo a Bárcenas, a Blesa, a Pujol, a Urdangarín…, recuerdo que tengo que agacharme y buscar monedas. Cada año que pasa, desde hace un lustro, y en mi empresa me comentan que eso de subir el sueldo a sus trabajadores es una cosa muy rara que se me ha metido a mí en la cabeza porque, en vista de la situación económica del país, debo de ser gilipollas, oigo las monedas precipitándose. Me recuerdan que soy uno de esos privilegiados que tienen trabajo y que debería ir por las esquinas dando las gracias y sonriendo, aunque no llegue a fin de mes, porque hay millones de personas en peores circunstancias que yo. Una oda al “mal de muchos consuelo de tontos” en toda regla. Y me voy con con los pantalones por las rodillas escuchando el clin clin de las monedas, que se van colando en los lugares más insospechados, y el sonido me recuerda que en breve adoptaré la posición perfecta para una exploración rectal.